 Pocos destinos de la literatura me conmueven más que el del escritor Stefan Zweig. Judío austriaco, en el momento del ascenso del nazismo en Alemania, Zweig era uno de los autores más vendidos de su época, notorio postulador de un humanismo europeísta cuyos pilares eran el pacifismo y el cosmopolitismo. Fue un firme creyente en que los escritores formaban una comunidad del espíritu cuya obligación era derribar las barreras y los prejuicios nacionalistas. La llegada al poder de Hitler supuso el punto de inflexión de su existencia. Exiliado de su Austria natal en 1934 primero de modo voluntario y desde 1938 por necesidad, fue entonces cuando este cosmopolita comprendió que necesitaba, como todos, el vínculo con los escenarios de su vida cotidiana, de su idioma, de su infancia. El desarraigo fue minándolo progresivamente. Al principio, fijó su residencia en Inglaterra (en la antigua y tranquila ciudad-balneario de Bath), pero el inicio de la guerra fue también el comienzo de un éxodo interior y exterior hacia la destrucción. El estallido del conflicto, para su horror, provocó que su pasaporte debiera llevar el estigma de un sello que indicaba que era «enemy alien», esto es, extranjero enemigo: él, un hombre a quien el nazismo había convertido en apátrida. La humillación, y el miedo a que Hitler invadiera las islas, lo llevaron a iniciar un desasosegante periplo por tierras americanas, al principio en Estados Unidos, para instalarse definitivamente en Petrópolis (Brasil). Allí, cada vez más deprimido por la extensión de la guerra —la entrada de Japón en el conflicto terminó por hundirlo—, puso fin a su vida, en compañía de su joven esposa Lotte, ingiriendo una dosis mortal de veronal, el 22 de febrero de 1942.
Pocos destinos de la literatura me conmueven más que el del escritor Stefan Zweig. Judío austriaco, en el momento del ascenso del nazismo en Alemania, Zweig era uno de los autores más vendidos de su época, notorio postulador de un humanismo europeísta cuyos pilares eran el pacifismo y el cosmopolitismo. Fue un firme creyente en que los escritores formaban una comunidad del espíritu cuya obligación era derribar las barreras y los prejuicios nacionalistas. La llegada al poder de Hitler supuso el punto de inflexión de su existencia. Exiliado de su Austria natal en 1934 primero de modo voluntario y desde 1938 por necesidad, fue entonces cuando este cosmopolita comprendió que necesitaba, como todos, el vínculo con los escenarios de su vida cotidiana, de su idioma, de su infancia. El desarraigo fue minándolo progresivamente. Al principio, fijó su residencia en Inglaterra (en la antigua y tranquila ciudad-balneario de Bath), pero el inicio de la guerra fue también el comienzo de un éxodo interior y exterior hacia la destrucción. El estallido del conflicto, para su horror, provocó que su pasaporte debiera llevar el estigma de un sello que indicaba que era «enemy alien», esto es, extranjero enemigo: él, un hombre a quien el nazismo había convertido en apátrida. La humillación, y el miedo a que Hitler invadiera las islas, lo llevaron a iniciar un desasosegante periplo por tierras americanas, al principio en Estados Unidos, para instalarse definitivamente en Petrópolis (Brasil). Allí, cada vez más deprimido por la extensión de la guerra —la entrada de Japón en el conflicto terminó por hundirlo—, puso fin a su vida, en compañía de su joven esposa Lotte, ingiriendo una dosis mortal de veronal, el 22 de febrero de 1942.
El reciente estreno del film Stefan Zweig: Adiós a Europa ha vuelto a interesarme por el triste final del autor, el cual, recuérdese, se despidió de la vida con uno de los mejores libros de memorias que se hayan escrito, El mundo del ayer, publicado póstumamente. La película se estructura a través de diferentes segmentos presentados a modo de capítulos de un libro, cada uno de los cuales se centra en un lugar diferente de su periplo americano, de Rio a Buenos Aires, de Nueva York a Petrópolis, cuatro o cinco paradas que sirven para hacerse una idea del tormento en ese alma en el fondo tan burguesa que fue la del autor de Carta de una desconocida. A través de ellas, se compone un excelente mosaico de las preocupaciones y elementos de su vida de esos tiempos finales: su aparente tibieza a la hora de condenar categóricamente el régimen nazi (Zweig, víctima del mismo, no lo hizo por cobardía sino porque consideraba un deber moral que un escritor no debía escribir en negativo); el intento de refugiarse en el pasado: en sus meses neoyorquinos buscó la compañía de su primera esposa, Friedrike (Barbara Sukowa, tan admirable como en Hannah Arendt) para reconstruir sus recuerdos, que plasmaría en sus inolvidables memorias; la aspereza con que aceptó su condición de refugiado, y que se refleja en su ira ante los interminables trámites burocráticos con que debía refrendarla una y otra vez o la impaciencia —pero nunca el abandono— ante los incontables fugitivos que acudían para pedirle favores, distrayéndole tiempo para su labor creativa y reflejando su propia y sombría situación; la relación con Lotte, que se subordinó por completo a sus necesidades y que quién sabe si unió su suerte a él no por cansancio de la vida sino porque aceptó con lucidez que el destino la ataba de modo irreversible a ese hombre casi treinta años mayor.
Por encima de todo, la gran virtud que posee la película es su capacidad para saber transmitir la profunda tristeza que fue embargando al escritor y lo atrapó en una densa telaraña de pesimismo hasta que no vio más solución que el adiós. En este sentido resulta fundamental la interpretación de Josef Hader, espléndido traductor del estado de ánimo del escritor a través de la mirada, de la sobriedad del gesto, de la parsimonia del movimiento: hacía mucho tiempo que una interpretación no dictaba de tal modo una puesta en escena, un encuadre, un sentimiento. De su mano, Stefan Zweig se convierte en una sombra que poco a poco va aceptando su condición de espectro sin futuro, por más que no renuncie en ningún momento a esos trazos que han compuesto siempre su persona: la sociabilidad, la gentileza, la curiosidad por las cosas. Y es que, aun cuando haya perdido la fe en la humanidad, Zweig no deja nunca de detenerse y atender a alguien que se lo pide, o de tener tiempo para preocuparse por alguien, en especial por su joven esposa Lotte (también excelente Aenne Schwarz), o de encontrar un momento de fugaz alegría, por ejemplo cuando sus amigos de Petrópolis le regalan un perro por su cumpleaños. Stefan Zweig: Adiós a Europa se erige así en un film que sirve a ese propósito educador al que el cine no tiene por qué renunciar mientras rehúya el didactismo fácil: un noble acercamiento a un notable intelectual condicionado por el contexto histórico a la vez que una reflexión acerca de la fragilidad de las construcciones del hombre y de lo fácil que es derrotar al espíritu humano incluso de un humanista convencido. Sobria pero firme, sin énfasis pero sin concesiones, modesta a la vez que ambiciosa, supone una película muy estimable, sobre todo para quienes estamos profundamente interesados en la figura del escritor.
FICHA DE LA PELÍCULA
Título: Stefan Zweig: Adiós a Europa / Vor der Morgenröte: Stefan Zweig in Amerika. Año: 2016.
Dirección: Maria Schrader. Guión: Maria Schrader y Jan Schomburg. Fotografía: Wolfgang Thaler. Música: Tobias Wagner y Cornelius Renz. Reparto: Josef Hader (Stefan Zweig), Barbara Sukowa (Friederike Zweig), Aenne Schwarz (Lotte Zweig). Dur.: 106 min.
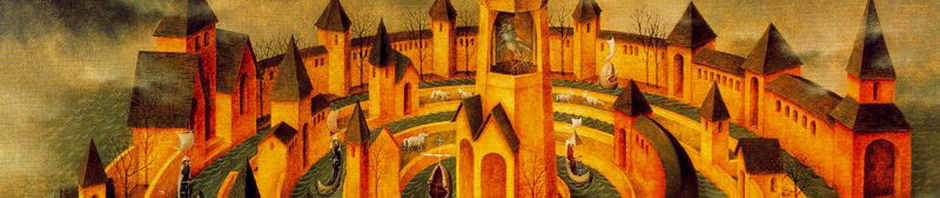
Stefan Zweig, en pleno nazismo, fue el libretista de Richard Strauss, para su ópera «La mujer silenciosa». Las autoridades nazis pretendieron que borraran su nombre en los carteles por ser judío, pero se negaron. Hitler, amante del género rechazó acudir al estreno y tras solo tres representaciones cayó de la programación. Tanto el compositor como el libretista engrosaron la lista negra. El judío se expatrió por motivos obvios, pero Strauss tenía a su favor el hecho de ser uno de os mejores músicos del momento que incluso tenía amistades nazis aunque su nuera y nietos era judíos.
Así lo cuenta Zweig en «El mundo de Ayer. Memorias de un europeo.»
» En Enero de 1933, cuando Adolf Hitler accedió al poder, nuestra ópera, La dama silenciosa, estaba practicamente acabada en partitura para piano y el primer acto instrumentado casi del todo. Al cabo de pocas semanas se hizo pública la estricta prohibición de representar en teatros alemanes obras de autores no arios o en las que hubiera intervenido de una forma u otra un judío; el gran interdicto se hizo extensivo incluso a los muertos y con gran indignación de todos los melómanos del mundo se retiró la estatua de Mendelssohn situada delante de la Gewandhaus de Leipzig. Con esta prohibición me pareció decidido el destino de nuestra ópera. Di por sentado que Richard Strauss renunciaría a la segunda obra y que empezaría una nueva colaboración con algún otro libretista. En lugar de ello me contestó a vuelta de correo diciendome que vaya por Dios qué ideas se me ocurrían y que al contrario (…) no tenía la intención de permitir que nadie le prohibiera colaborar conmigo. Y tengo que confesar que mientras duró nuestra colaboración, me guardó una fidelidad propia de un buen camarada, hasta que pudo. Es verdad que , al mismo tiempo, tomó precauciones que me resultaron menos simpáticas: se acercó a los potentados, se encontró a menudo con Hitler, Göring, y Goebbels y cuando Furtwängler se rebeló públicamente, aceptó la presidencia de la Cámara de Música del Reich nazi.(…)
En realidad a su sacro egoismo de artista solo le preocupaba una cosa mantener viva y vigente su obra y sobre todo ver representada su nueva ópera por las que sentía un afecto especial.
Y así aquel día negro para la Alemania nacionalsocialista trajo consigo la representación de una ópera en que el nombre proscrito de Stefan Zweig volvía a figurar en todos los carteles. (…) La ópera tuvo una gran éxito y tengo que hacer constar en honor de los críticos musicales que nueve de cada diez aprovecharon de nuevo, por última vez, aquella buena oportunidad para mostrar su profunda oposición a las ideas racistas dedicando a mi libreto los elogios más amables. »
(El mundo de Ayer. Memorias de un europeo. Stefan Zweig)
La mujer silenciosa se estrenó en Dresde el 24 de junio de 1935, y tras la segunda representación se prohibió en Dresde y en toda Alemania, motivo por el cual Richard Strauss presentó su dimisión como presidente de la Cámara de Música del Reich.
Tristes efectos de la intromisión del nazismo en la cultura alemana de la época, que estuvo a punto de arrasar y que, desde luego, alteró de modo irreversible. Aun así, y como recoge bien la película, Zweig (por generosidad, por escrúpulo, por no complicar más la situación) no quiso utilizar todo el poder de su nombre para martillear el régimen nazi y a sus turiferarios.
Pues sí. Cuando leí una biografía de Zweig me impresionó mucho el tema del suicidio ante el convencimiento de que el nazismo triunfaría en todo el mundo. Menudo horror.
La postura inicial del escritor sobre el nazismo es similar a la de Strauss. Quizá no fueran consciente de lo que iba a pasar. El compositor fue en persona al campo de concentración para reclamar a su nuera y nietos aprovechaqndo que tenía amistades nazis y se movía entre la indefinición ideológica.
STEFAN ZWEIG: ADÉU A EUROPA. Del 21 al 28 reponen la peli en València en los Albatexas en V. O. sub. catalán/valenciano. Precio: 3 E. Allí estaré que el estreno me lo perdí.
Pues es la ocasión de verla, merece la pena, Regí.