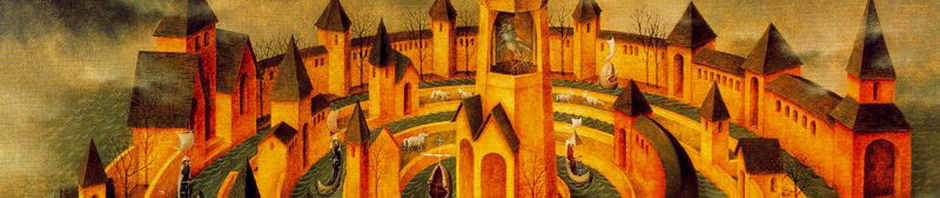Una sección especialmente interesante del thriller, en cine y en literatura, está formada por aquellas historias que giran en torno al mundo del espionaje durante la la guerra fría. El nombre de John le Carré seguramente es el primero que se nos viene a la memoria, y enseguida llegan un buen puñado de películas memorables, tanto adaptaciones suyas (El espía que surgió del frío, Llamada para el muerto) como de otras fuentes (siento especial debilidad por La carta del Kremlin o Scorpio). Su época dorada fueron los años 60-70, es decir, ese tiempo en que la amenaza de guerra inminente fue desapareciendo y eso hizo posible el surgimiento de voces críticas que cuestionaron el presunto idealismo que querían personificar de modo absoluto ambos bloques. En concreto, el cine de espías supo expresar muy bien el mundo de seca deshumanización en que degeneró la guerra fría (cuando cada uno de los dos sistemas enfrentados se proponía como el edén para la humanidad) y que sus mejores películas expresaron a partir de una atmósfera de gélida abstracción cuyos actuantes acaban reducidos a la condición de marionetas sin identidad. En principio, El puente de los espías intenta remontarse noblemente a esta filiación. Es por ello una lástima que, cuando lo tenía todo para haber sido una magnífica película y una de las grandes de la filmografía de Spielberg, no termine de superar el estadio de lo meramente estimable por culpa de su indefinición y su completa dispersión de ideas. Y es que a lo largo de su muy desmesurada duración (un defecto habitual en el cine de su autor), se intenta: 1) reconstruir un episodio real de la crónica de espionaje de la guerra fría, amén de ilustrar uno de sus momentos emblemáticos (la erección del muro de Berlín); 2) efectuar una apología de los derechos civiles en cualquier caso y circunstancia; y 3) ofrecer un thriller de suspense protagonizado por un hombre «corriente» enfrentado a unos hechos «excepcionales». Por desgracia, los elementos más interesantes de la historia (los dos primeros) acaban viéndose rebajados a medida que cobra importancia el tercero de ellos, que además acaba subordinado en exceso al lucimiento del actor Tom Hanks… como bien delata el cartel de la película.
Una sección especialmente interesante del thriller, en cine y en literatura, está formada por aquellas historias que giran en torno al mundo del espionaje durante la la guerra fría. El nombre de John le Carré seguramente es el primero que se nos viene a la memoria, y enseguida llegan un buen puñado de películas memorables, tanto adaptaciones suyas (El espía que surgió del frío, Llamada para el muerto) como de otras fuentes (siento especial debilidad por La carta del Kremlin o Scorpio). Su época dorada fueron los años 60-70, es decir, ese tiempo en que la amenaza de guerra inminente fue desapareciendo y eso hizo posible el surgimiento de voces críticas que cuestionaron el presunto idealismo que querían personificar de modo absoluto ambos bloques. En concreto, el cine de espías supo expresar muy bien el mundo de seca deshumanización en que degeneró la guerra fría (cuando cada uno de los dos sistemas enfrentados se proponía como el edén para la humanidad) y que sus mejores películas expresaron a partir de una atmósfera de gélida abstracción cuyos actuantes acaban reducidos a la condición de marionetas sin identidad. En principio, El puente de los espías intenta remontarse noblemente a esta filiación. Es por ello una lástima que, cuando lo tenía todo para haber sido una magnífica película y una de las grandes de la filmografía de Spielberg, no termine de superar el estadio de lo meramente estimable por culpa de su indefinición y su completa dispersión de ideas. Y es que a lo largo de su muy desmesurada duración (un defecto habitual en el cine de su autor), se intenta: 1) reconstruir un episodio real de la crónica de espionaje de la guerra fría, amén de ilustrar uno de sus momentos emblemáticos (la erección del muro de Berlín); 2) efectuar una apología de los derechos civiles en cualquier caso y circunstancia; y 3) ofrecer un thriller de suspense protagonizado por un hombre «corriente» enfrentado a unos hechos «excepcionales». Por desgracia, los elementos más interesantes de la historia (los dos primeros) acaban viéndose rebajados a medida que cobra importancia el tercero de ellos, que además acaba subordinado en exceso al lucimiento del actor Tom Hanks… como bien delata el cartel de la película.
El film reconstruye, como he dicho, un caso real: el descubrimiento y detención de un espía comunista en Nueva York, su juicio y condena, y el posterior intercambio que se hizo de él por dos jóvenes norteamericanos que habían sido detenidos tras el Telón de Acero bajo las mismas acusaciones.
Señalo, de entrada, que encuentro temibles las películas «basadas en hechos reales», en especial los pequeños y poco conocidos. Por lo general, sus autores caen en la tentación de revestirlas de un pomposo aire de parábola (Spielberg lo ha hecho en más de una ocasión, por cierto). Son muy fastidiosas, además, esas imposiciones que parecen obligadas en estas operaciones, desde la continua inclusión de rotulitos destinados a indicarnos dónde y cuándo estamos a lo más repelente hasta la aclaración del destino posterior de los individuos a los que hemos seguido durante un rato. En el caso de este film, y como aclararé al final para no reventar antes de tiempo la conclusión de la historia, provocando graves contradicciones dramáticas con el final de la «narración».
 Lo que cuenta El puente de los espías es lo siguiente. En las primeras acciones de la película, un hombre mayor que parece dedicarse a la pintura es seguido por agentes del FBI que, finalmente, lo detienen en su apartamento y lo acusan de ser un espía para la Unión Soviética. El hombre, llamado Rudolf Abel, se dispone a ser juzgado en un proceso de gran resonancia —hay que recordar que eran los años del pánico a una pronta guerra nuclear, y que en esa misma década había tenido lugar el famoso proceso contra los esposos Rosenberg, que fueron condenados a la silla eléctrica—, pero para cubrir todas las apariencias propias de un estado de derecho, el gobierno decide que un abogado de prestigio se encargue de su defensa. Aquí entra en escena el protagonista, un letrado especializado en seguros, Jim Donovan, que eso sí, una vez que acepta el caso, tras muchas dudas (previendo lo que se le va a venir encima: es decir, la incomprensión de sus conciudadanos, e incluso de su familia, por defender a un maldito traidor) se entrega a fondo para procurar a su cliente la mejor defensa. No puede impedir que sea condenado a 30 años, pese a que denuncia diversas irregularidades (por ejemplo, los agentes del FBI no tenían orden de registro, de modo que las pruebas obtenidas en el apartamento de Abel debían haber sido invalidadas), pero al menos le salva la vida al darle al juez del caso (un hombre que, como ha podido comprobar Donovan, ya tenía decidido el veredicto de antemano) un argumento de peso: algún día puede que un agente americano se encuentre en la misma situación que Abel pero en la Unión Soviética y sea necesario tener un as en la manga para hacer un intercambio.
Lo que cuenta El puente de los espías es lo siguiente. En las primeras acciones de la película, un hombre mayor que parece dedicarse a la pintura es seguido por agentes del FBI que, finalmente, lo detienen en su apartamento y lo acusan de ser un espía para la Unión Soviética. El hombre, llamado Rudolf Abel, se dispone a ser juzgado en un proceso de gran resonancia —hay que recordar que eran los años del pánico a una pronta guerra nuclear, y que en esa misma década había tenido lugar el famoso proceso contra los esposos Rosenberg, que fueron condenados a la silla eléctrica—, pero para cubrir todas las apariencias propias de un estado de derecho, el gobierno decide que un abogado de prestigio se encargue de su defensa. Aquí entra en escena el protagonista, un letrado especializado en seguros, Jim Donovan, que eso sí, una vez que acepta el caso, tras muchas dudas (previendo lo que se le va a venir encima: es decir, la incomprensión de sus conciudadanos, e incluso de su familia, por defender a un maldito traidor) se entrega a fondo para procurar a su cliente la mejor defensa. No puede impedir que sea condenado a 30 años, pese a que denuncia diversas irregularidades (por ejemplo, los agentes del FBI no tenían orden de registro, de modo que las pruebas obtenidas en el apartamento de Abel debían haber sido invalidadas), pero al menos le salva la vida al darle al juez del caso (un hombre que, como ha podido comprobar Donovan, ya tenía decidido el veredicto de antemano) un argumento de peso: algún día puede que un agente americano se encuentre en la misma situación que Abel pero en la Unión Soviética y sea necesario tener un as en la manga para hacer un intercambio.
El juicio de Abel tiene lugar en 1957. Tres años después, un joven piloto al servicio de la CIA, Francis Gary Powers, es abatido sobre suelo soviético, sometido al mismo triunfalista proceso judicial que antes lo fuera su predecesor y condenado a 10 años de prisión. Es entonces cuando desde inconcretas instancias del otro lado del Telón de Acero llega a los Estados Unidos la posibilidad de realizar un canje, y es Donovan el hombre elegido para hacer las negociaciones en Berlín Oriental (puesto que, oficialmente, se considera a Abel ciudadano de la República Democrática Alemana), sin ninguna cobertura oficial (por entonces, el gobierno de EE. UU. ni siquiera ha reconocido a la RDA). Donovan llega a Berlín justo cuando acaba de ser erigido el famoso Muro (en agosto de 1961) y se entera de que un estudiante norteamericano, Frederic Pryor, que estaba en la capital alemana realizando una tesis sobre la economía comunista ha sido detenido, más que nada por estar en el sitio equivocado en el momento equivocado, y acusado de espionaje. Donovan decide que lo que debe proponerse a los comunistas es el intercambio de Abel por Powers y Pryor a la vez.
No creo que éste sea el lugar para señalar pormenorizadamente las circunstancias reales del caso: se encuentran sobradamente en la Red, por ejemplo en la Wikipedia y en todo caso dejan entrever que la figura de Rudolf Abel es de lo más sugestiva. Pero el que me interesa a mí es el Abel «ficcionalizado», y es de lo más sugerente que la película se abra precisamente con un plano de este hombre opaco justo mientras, asomando su rostro a un espejo, está pintando un autorretrato. Porque sobre ese individuo que parece estar escrutándose con tanta concentración no solo su apariencia exterior sino lo que esta revela de su interior… no llegaremos a saber prácticamente nada. Lo único no discutible es que, en efecto, es un espía pues se nos ha mostrado con claridad cómo aprovechaba su aparente jornada de pintura al aire libre para recoger del banco donde estaba sentado una moneda cuyo interior hueco contenía un mensaje que, mientras los agentes registran sus cosas, consigue destruir ante la estulticia de estos, engañados de su aspecto insignificante.
 Pues eso es lo que parece Rudolf Abel: un hombre vulgar y nada importante, que se toma con tranquilidad, incluso con flema, el registro (sorprendido en paños menores mientras se dedicaba a su higiene bucal, pide primero su dentadura postiza y luego que le permitan limpiar de pintura su paleta, para que ésta no se deteriore: entonces es cuando aprovecha para eliminar el mensaje). Un hombre tranquilo, o tal vez demasiado lúcido para entregarse a la incertidumbre —cada vez que su abogado le pregunta si está preocupado, la respuesta es «¿serviría?»—, quizá porque su rostro cansado deja entrever a alguien que ha visto demasiadas miserias (por edad ha tenido tiempo de presenciar, e incluso sufrir, todas las grandes tragedias del siglo XX, de las guerras mundiales a los totalitarismos) y que actúa ya más por inercia que por convicción: de hecho, por momentos parece antes un espectro que un ser vivo. Prestigioso actor teatral apenas reclamado por el cine —yo solo lo he visto en un par de papeles, entre ellos el inolvidable naturalista de una buena película que sin embargo pasó desapercibida, Ángeles e insectos (1995, Philip Haas)—, Mark Rylance ofrece una performance imborrable que, sin necesidad de un gesto de más, es capaz de transmitir la esencia de un hombre demasiado complejo, sin duda impenetrable, pero aun así dueño de una palpable integridad, que es justo la que intuye en él el abogado Jim Donovan.
Pues eso es lo que parece Rudolf Abel: un hombre vulgar y nada importante, que se toma con tranquilidad, incluso con flema, el registro (sorprendido en paños menores mientras se dedicaba a su higiene bucal, pide primero su dentadura postiza y luego que le permitan limpiar de pintura su paleta, para que ésta no se deteriore: entonces es cuando aprovecha para eliminar el mensaje). Un hombre tranquilo, o tal vez demasiado lúcido para entregarse a la incertidumbre —cada vez que su abogado le pregunta si está preocupado, la respuesta es «¿serviría?»—, quizá porque su rostro cansado deja entrever a alguien que ha visto demasiadas miserias (por edad ha tenido tiempo de presenciar, e incluso sufrir, todas las grandes tragedias del siglo XX, de las guerras mundiales a los totalitarismos) y que actúa ya más por inercia que por convicción: de hecho, por momentos parece antes un espectro que un ser vivo. Prestigioso actor teatral apenas reclamado por el cine —yo solo lo he visto en un par de papeles, entre ellos el inolvidable naturalista de una buena película que sin embargo pasó desapercibida, Ángeles e insectos (1995, Philip Haas)—, Mark Rylance ofrece una performance imborrable que, sin necesidad de un gesto de más, es capaz de transmitir la esencia de un hombre demasiado complejo, sin duda impenetrable, pero aun así dueño de una palpable integridad, que es justo la que intuye en él el abogado Jim Donovan.
La clave de la defensa de Donovan para librarlo de la pena de muerte estriba precisamente en que no es un traidor (no puede serlo, en cuanto que no era ciudadano norteamericano, sino un residente ilegal: el verdadero Abel, de hecho, se había fabricado una identidad a partir de un bebé muerto) sino un buen soldado. Es decir, alguien cuyo gobierno le encargó una misión que ha realizado sin ninguna indigna extralimitación, y que una vez detenido no se ha degradado con lo que sí sería una traición de verdad: ceder ante los interrogatorios y ser infiel al secreto encomendado (esto último es muy importante, porque el joven piloto Powers no podrá librarse de la sospecha de sus superiores de haber respondido a los soviéticos). El propósito de Donovan, muy inteligente, es despertar sobre él el respeto suficiente como para humanizarlo ante sus jueces (ya que ante la opinión pública, fanatizada por la guerra fría, es imposible). Es decir, debe personalizar a Abel, librarlo del estereotipo del espía que puede estar precipitando la amenaza comunista sobre su país. Aun así, si consigue su objetivo es por inspirar en el magistrado que debe dictar sentencia una razón de interés que merezca preservar una vida que ese juez desprecia profundamente: una posibilidad futura de utilizarlo en beneficio propio de los Estados Unidos.
Casi no es necesario decirlo: la primera parte de El puente de los espías, la que transcurre en los Estados Unidos en torno al proceso de Abel, es excelente y en ella se encuentra el germen de una profunda reflexión tanto sobre una época concreta como sobre algo tan intemporal como la condición humana y sus contradicciones —esto último me parece el tema fundamental de toda ficción, ya sea en cine, literatura o cómic, y siempre intento transmitir la firme convicción personal de que cualquier género (es uno de los propósitos que me marqué al iniciar el blog), realista o fantástico, de imagen real o con dibujos, sirve perfectamente para hacer honor a todo su interés.
El abogado nunca le preguntará al cliente por sus actividades ilícitas, lo cual al menos sí sorprende a Abel —dejando claro que ni es un cínico ni un tarado—, pero la respuesta de aquél ya basta para definir a Jim Donovan: una vez aceptado el caso, le importa poco el detalle concreto por el que se le acusa, en beneficio de la defensa correcta que merece por sus derechos civiles y que el mismo letrado se exige a sí mismo por honradez profesional. La apología del respeto a los derechos civiles que, en un estado democrático y civilizado, se debe a cualquier persona, haya hecho lo que haya hecho, es el sustento dramático de toda esta primera mitad. Y todo el mundo presiona a Donovan para que se limite a cumplir el expediente: el juez del proceso, su jefe en el bufete, la CIA, su misma familia, lógicamente presionada a su vez…
 Ahora bien, las firmes convicciones democráticas y la ejemplar honestidad profesional del abogado se bastan para levantar una barrera contra todos, pese a ser consciente de que puede tener consecuencias, por ejemplo entre sus seres queridos. El cine norteamericano nos obsequia, pues, con uno de sus más queridos prototipos: el hombre sencillo, incluso corriente, pero elevado por una dignidad interior que le acoraza contra los corruptos y los cobardes de este mundo, contra los que sí se dejan llevar acríticamente por las emociones de la masa o miran para otro lado. Es la estirpe del indomable director de periódico encarnado por Humphrey Bogart en El cuarto poder (1952, Richard Brooks) o el provinciano juez al que ponen al frente del tribunal de Nuremberg que juzga a sus homónimos alemanes y que interpretaba Spencer Tracy en Vencedores o vencidos (1961, Stanley Kramer). Personajes que ennoblecen el tantas veces vilipendiado cine de Hollywood, y que no son meros estereotipos dentro de películas bienintencionadas pero torpemente didácticas.
Ahora bien, las firmes convicciones democráticas y la ejemplar honestidad profesional del abogado se bastan para levantar una barrera contra todos, pese a ser consciente de que puede tener consecuencias, por ejemplo entre sus seres queridos. El cine norteamericano nos obsequia, pues, con uno de sus más queridos prototipos: el hombre sencillo, incluso corriente, pero elevado por una dignidad interior que le acoraza contra los corruptos y los cobardes de este mundo, contra los que sí se dejan llevar acríticamente por las emociones de la masa o miran para otro lado. Es la estirpe del indomable director de periódico encarnado por Humphrey Bogart en El cuarto poder (1952, Richard Brooks) o el provinciano juez al que ponen al frente del tribunal de Nuremberg que juzga a sus homónimos alemanes y que interpretaba Spencer Tracy en Vencedores o vencidos (1961, Stanley Kramer). Personajes que ennoblecen el tantas veces vilipendiado cine de Hollywood, y que no son meros estereotipos dentro de películas bienintencionadas pero torpemente didácticas.
El gran lastre, por desgracia, es la debilidad de Spielberg por creer que su amigo Tom Hanks es un actor especialmente dotado para interpretar personajes de creíble humanidad. Por mucho que el tiempo le haya dado un oficio que le permite encubrir mejor sus defectos, sigo viendo en Hanks a un actor demasiado unidimensional, dueño de unos recursos muy limitados y que, desde luego, es incapaz de potenciar emociones o despertar una densidad humana que traspase la pantalla. Especializado más o menos desde Forrest Gump (1994) en dar vida a personajes emblemáticamente americanos —es decir, sencillos y dignos, el rol en que Spielberg lo prefiere—, Hanks carece de cualquier sutileza (en este sentido, no puede compararse con Mark Rylance, por mucho que sea mil veces más conocido) e incluso denota una excesiva pesadez interpretativa que, eso sí, con intuición o con astucia, el actor intenta convertir en «pintoresquismo» cómplice a la hora de dibujar sus personajes. Pero el pintoresquismo suele ser apariencia y nada más.
Otro defecto es que el importante elemento de su vida familiar (pues, como buen norteamericano, en ella reposa el pilar de su tranquilidad interior) apenas posee el menor relieve. Por ejemplo, no existe el menor espesor sentimental entre los dos esposos Donovan, que de hecho casi podrían parecer hermanos: se me dirá que ya me excedo con Hanks, pero encuentro pocos actores actuales menos capaces de transmitir cualquier tipo de feeling romántico, no digamos ya sexual.
 En cualquier caso, Spielberg potencia el mensaje sobre la fragilidad de la verdadera democracia mediante un logrado retrato de esa época paranoica (la casa del abogado es tiroteada en el momento álgido del proceso) en que una nueva guerra parecía cernirse en el horizonte y en que cualquier sospecha se convertía automáticamente en irracional convicción: el famoso senador McCarthy bien que se aprovechó de ello. La capacidad narrativa del director, además, levanta una formidable atmósfera de tensión sobre los personajes: la magnífica apertura con el seguimiento a Abel por los agentes (que creen perderlo en el metro) o esa escena en que, al salir del tribunal, Donovan se da cuenta de que está siendo seguido, bajo la lluvia, lo cual, sabiendo las tensiones que hay a su alrededor, le provoca una notable desazón (el hombre que le sigue resultará ser el agente de la CIA que quiere presionarle para que cumpla con su «deber»).
En cualquier caso, Spielberg potencia el mensaje sobre la fragilidad de la verdadera democracia mediante un logrado retrato de esa época paranoica (la casa del abogado es tiroteada en el momento álgido del proceso) en que una nueva guerra parecía cernirse en el horizonte y en que cualquier sospecha se convertía automáticamente en irracional convicción: el famoso senador McCarthy bien que se aprovechó de ello. La capacidad narrativa del director, además, levanta una formidable atmósfera de tensión sobre los personajes: la magnífica apertura con el seguimiento a Abel por los agentes (que creen perderlo en el metro) o esa escena en que, al salir del tribunal, Donovan se da cuenta de que está siendo seguido, bajo la lluvia, lo cual, sabiendo las tensiones que hay a su alrededor, le provoca una notable desazón (el hombre que le sigue resultará ser el agente de la CIA que quiere presionarle para que cumpla con su «deber»).
Un plano significativamente enfático marca la transición entre las dos partes del film: en un lado del rectilíneo encuadre panorámico se marca el rostro de Abel y poco a poco se va sobreimpresionando, en el lado opuesto, la cara, más joven y más inocente del soldado Powers (¡Dios, ahora me doy cuenta de que el film podría haberse llamado Salvar al soldado Powers!). La película emprende, en narración paralela, la crónica del reclutamiento y formación de éste y, finalmente, del abatimiento de su avión mientras fotografiaba desde el aire distintos objetivos sobre el espacio aéreo soviético. Esta narración aburre profundamente y nada aporta a la historia: ni el soldado Powers interesa gran cosa ni tampoco me parece necesario que se le hiciera aparecer tanto en pantalla.
 La larga parte berlinesa, por desgracia, ya carece de la intensidad del segmento norteamericano pese a que no carece de puntos de interés. Tom Hanks pasa a centrar de modo excesivo la historia, que parece convertirse en una apología de la supuesta capacidad del actor para conducir, casi al modo hitchcockiano, los intereses y emociones del espectador a lo largo de su particular odisea en una ciudad que acababa de dividirse irremediablemente (de hecho, asistimos ¿por primera vez? a una recreación literal del momento de construcción del Muro), entablando un duelo de voluntades e inteligencias con las burocracias del mundo comunista.
La larga parte berlinesa, por desgracia, ya carece de la intensidad del segmento norteamericano pese a que no carece de puntos de interés. Tom Hanks pasa a centrar de modo excesivo la historia, que parece convertirse en una apología de la supuesta capacidad del actor para conducir, casi al modo hitchcockiano, los intereses y emociones del espectador a lo largo de su particular odisea en una ciudad que acababa de dividirse irremediablemente (de hecho, asistimos ¿por primera vez? a una recreación literal del momento de construcción del Muro), entablando un duelo de voluntades e inteligencias con las burocracias del mundo comunista.
Y hablo en plural porque (es lo más interesante de toda esta parte), Donovan asiste atónito a las rivalidades entre la potencia soviética y ese estado satélite que intenta preservar al menos la apariencia de autonomía, oponiendo obstáculos al deseo del abogado de unir las suertes de los dos muchachos encarcelados a cambio de la entrega de Abel. Ante el escaso interés de los hombres de la CIA que supervisan las andanzas del abogado por la ciudad (a ellos solo les interesa el soldado), Donovan deja claro que, para él, cualquier vida es importante. (Este noble leit-motiv enlaza con el famoso, y al menos para mí emocionante, eslogan con que se publicitó La lista de Schindler en su estreno en 1993: quien salva una vida, salva al mundo.)
Es una pena que se insista tanto en la condición de Donovan como hombre humilde que intenta oponer la dignidad y la personalidad insobornable entre las intrigas políticas de los dos bloques: por ejemplo, incrementando su vulnerabilidad con el episodio del robo del abrigo en mitad del invernal Berlín que la hará arrastrar un molesto resfriado el resto de su estancia (la secuencia, además, es inverosímil: Donovan es asaltado por una banda de jóvenes claramente lumpen que lo dejan ir sin soltar más que el abrigo como si se hubieran quedado deslumbrados por el aplomo del americano). Vuelvo a insistir: el arte profundo de verdad no necesita abusar del énfasis. De hecho, el gran fracaso de la película es que uno acaba con la sensación de que si Jim Donovan consigue, pese a todo y contra todos, salir con bien de su doble empresa no es por la actuación del personaje, sino porque es Tom Hanks… y Tom Hanks no «puede» fracasar nunca.
[Quien no desee conocer detalles del final de la película debe dejar de leer justo aquí]
 El título de la película se debe al hecho real de que el intercambio de prisioneros entre soviéticos y americanos, entre Abel y Powers, se realizó en el puente de Glienicke (en el barrio berlinés de Potsdam). En la película se juega con el suspense de que los alemanes orientales, como un patético acto de reafirmación entre las dos potencias, juegan con la incertidumbre de la entrega de Pryor, haciéndolo además no por el puente sino por el famoso punto de Checkpoint Charlie, en el mismo centro de Berlín, con el consiguiente suspense, que al menos Spielberg tiene el buen sentido de querer traducir en términos dramáticos. Esto es, el reaparecido Abel (¡cuánto se le ha echado en falta!) le demuestra a Donovan el respeto que le tiene por su actuación en el caso esperando, ahora por propia voluntad y pese a que los mismos agentes de la CIA le piden que acelere el paso al otro lado, a que Pryor llegue al punto de cambio berlinés. (Justo es señalar que el momento despierta cierta emoción: es una de las virtudes que Spielberg, cuando está fino, comparte con sus admirados clásicos de Hollywood.)
El título de la película se debe al hecho real de que el intercambio de prisioneros entre soviéticos y americanos, entre Abel y Powers, se realizó en el puente de Glienicke (en el barrio berlinés de Potsdam). En la película se juega con el suspense de que los alemanes orientales, como un patético acto de reafirmación entre las dos potencias, juegan con la incertidumbre de la entrega de Pryor, haciéndolo además no por el puente sino por el famoso punto de Checkpoint Charlie, en el mismo centro de Berlín, con el consiguiente suspense, que al menos Spielberg tiene el buen sentido de querer traducir en términos dramáticos. Esto es, el reaparecido Abel (¡cuánto se le ha echado en falta!) le demuestra a Donovan el respeto que le tiene por su actuación en el caso esperando, ahora por propia voluntad y pese a que los mismos agentes de la CIA le piden que acelere el paso al otro lado, a que Pryor llegue al punto de cambio berlinés. (Justo es señalar que el momento despierta cierta emoción: es una de las virtudes que Spielberg, cuando está fino, comparte con sus admirados clásicos de Hollywood.)
Pero la clave dramática de ese final, que recupera de modo admirable la dureza de la primera parte, es el modo en que se nos transmite ese sentimiento que los cinéfilos que no crecimos con la guerra fría hemos aprendido a través de esas espléndidas historias de espía a que hacía referencia en el inicio del artículo: para esos dos sistemas políticos e ideológicos, cada uno de los cuales se presentaba además como el único referente moral posible, los hombres que utilizaron en el juego del espionaje no eran más que números. La lección de la guerra fría fue la deshumanización del hombre, la banalización de los ideales. Al final, Donovan, preocupado, le pregunta a Abel si es posible que los suyos lo reciban mal, pues en ese ambiente de desconfianza total es posible que no crean que no los haya traicionado. Abel le señala que la respuesta estará en el modo en que lo reciban: si lo abrazan, bien; si se limitan a introducirlo en la parte trasera del automóvil, quién sabe… Y el digno abogado que cree en los derechos civiles y en la humanidad por encima de los grandes principios que se tergiversan por intereses políticos contempla a distancia, desazonado, cómo Abel entra en el coche sin más. Y para mayor desaliento, el recibimiento con que acogen a Powers los agentes y los militares norteamericanos es la indiferencia o el abierto menosprecio: el pobre muchacho, desconsolado, le dirá al abogado, en el avión, que él nunca cedió. Y el abogado responde que lo que cuenta, al final, es el conocimiento que uno mismo tiene de haber obrado bien, sin necesidad de que nadie se lo confirme.
Vuelvo al principio: la dureza, excelente, de este final, de este frío recibimiento de dos supuestos héroes de la guerra fría se ve trivializada por los innecesarios rótulos que nos explican lo que, en la vulgar «realidad», les sucedió a todos los personajes «reales» de la historia. Abel se reunió con su familia en la URSS. Powers murió en accidente sin poder asistir a la rehabilitación pública de que fue objeto varias décadas después, cuando por fin se le concedieron las condecoraciones póstumas que había «merecido». Y Donovan recibió nuevos encargos de mediación por parte del gobierno norteamericano, de los cuales el de mayor éxito fue el conseguir la liberación en Cuba de miles de prisioneros tras el desastre de Bahía Cochinos. Es una pena, pero la película desnaturaliza la tristeza de la conclusión de los hechos «ficticios» para contarnos que no hay que preocuparse pues al final el sistema corrige sus defectos, y para subrayarnos que ese héroe humilde que aquí es Donovan acabó siendo un héroe de proporciones colosales. ¿Hacía falta?
FICHA DE LA PELÍCULA
Título: El puente de los espías / Bridge of Spies. Año: 2015.
Dirección: Steven Spielberg. Guión: Matt Charman y Joel & Ethan Coen. Fotografía: Janusz Kaminski. Música: Thomas Newman. Reparto: Tom Hanks (Jim Donovan), Mark Rylance (Rudolf Abel), Amy Ryan (Mary Donovan), Alan Alda (Thomas Watters jr). Dur.: 141 min.