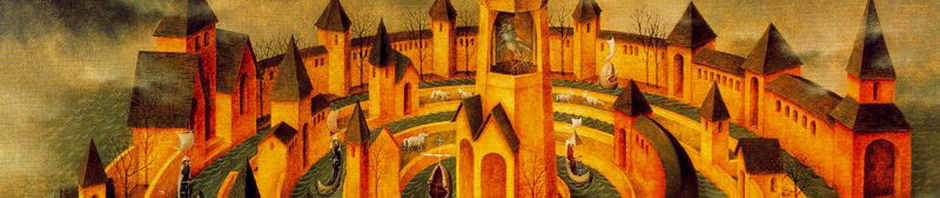¿Puede programarse un reformador? El pensador James Mill, uno de los prohombres del radicalismo inglés de principios del siglo XIX, defendió que sí y decidió probarlo en las carnes de su hijo primogénito. Era amigo y colaborador íntimo de Jeremy Bentham, el primer radical de la historia británica, y como él, firme partidario de la famosa doctrina utilitaria que pretendió hacer triunfar el racionalismo más extremo en la configuración política y moral de su país. Las ideas dieciochescas que otorgaban una completa preeminencia a la razón sobre las pasiones humanas estaban muy arraigadas en él —no en vano el hijo lo definió como «el último hombre del siglo XVIII»—, y decidió llevar a la práctica el eminente convencimiento de los ilustrados de que la clave tanto de la personalidad como del comportamiento constructivo al servicio de la comunidad, en la edad adulta, se encuentra en la formación. Fue así que sometió a su hijo a un proceso de formación inédito en ese momento, con el objeto de demostrar la verdad de sus creencias. Lo apartó de toda tutela que no fuera la suya, de la compañía de otros niños, de cualquier entretenimiento catalogado de infantil, y lo sometió desde la más tierna edad a una educación que hoy no puede sino resultarnos chocante, y que comenzó por la enseñanza del griego a los tres años. ¿Fue un éxito? El vástago, John Stuart Mill (1806-1873), es hoy una figura de la historia del pensamiento por su importante papel en la configuración del liberalismo inglés y un caso preclaro de individuo absorbido por su vocación de reformista puro. Pero, ¿a qué precio?
¿Puede programarse un reformador? El pensador James Mill, uno de los prohombres del radicalismo inglés de principios del siglo XIX, defendió que sí y decidió probarlo en las carnes de su hijo primogénito. Era amigo y colaborador íntimo de Jeremy Bentham, el primer radical de la historia británica, y como él, firme partidario de la famosa doctrina utilitaria que pretendió hacer triunfar el racionalismo más extremo en la configuración política y moral de su país. Las ideas dieciochescas que otorgaban una completa preeminencia a la razón sobre las pasiones humanas estaban muy arraigadas en él —no en vano el hijo lo definió como «el último hombre del siglo XVIII»—, y decidió llevar a la práctica el eminente convencimiento de los ilustrados de que la clave tanto de la personalidad como del comportamiento constructivo al servicio de la comunidad, en la edad adulta, se encuentra en la formación. Fue así que sometió a su hijo a un proceso de formación inédito en ese momento, con el objeto de demostrar la verdad de sus creencias. Lo apartó de toda tutela que no fuera la suya, de la compañía de otros niños, de cualquier entretenimiento catalogado de infantil, y lo sometió desde la más tierna edad a una educación que hoy no puede sino resultarnos chocante, y que comenzó por la enseñanza del griego a los tres años. ¿Fue un éxito? El vástago, John Stuart Mill (1806-1873), es hoy una figura de la historia del pensamiento por su importante papel en la configuración del liberalismo inglés y un caso preclaro de individuo absorbido por su vocación de reformista puro. Pero, ¿a qué precio?
En el ocaso de una vida que sin duda él mismo consideró rica y fructífera, escribió una fascinante Autobiografía, un prodigio de análisis personal que exhibe una rigurosa exposición de su formación y preparación intelectual. Pues bien, la prosa tan firme como fría de Mill no puede evitar proclamar un lamento por esa condición de intelectual programado que estuvo a punto de estallar antes de dar sus frutos precisamente al advertir la extraña máquina sin sentimientos en que parecía estar a punto de convertirse. Del mismo modo, la Autobiografía es tanto un homenaje a la valía del padre como una amarga denuncia de su propósito «programador» y, a la vez, un emocionado (dentro de su continua frialdad) canto por aquello que, por encima de cualquier propósito acondicionador, nos hace humanos: la necesidad de los sentimientos y la sensibilidad ante la belleza del mundo, trátese de una obra de arte, un paisaje o una mujer a la que amar.
Lo admirable de la historia de John Stuart Mill está ahí: en su forma ardua pero constante (en ello triunfó de modo absoluto el propósito del padre de demostrar que cualquier tipo de forja, aun la intelectual, ha de hacerse mediante el tenaz trabajo) de sobreponerse al encallecimiento de los sentimientos a que podía haberle arrojado la cantera utilitarista, de derretir el frío iceberg en que debió haberse enclaustrado si el programa de su progenitor hubiese tenido éxito total. Y aunque la misma Autobiografía revela que parte de esa frigidez nunca pudo perderla (el estilo y el implacable razonamiento, siempre buscando las causas últimas, no abandonan en ningún momento su crónica personal, ni siquiera en los momentos más íntimos e intensos, cuando la memoria se convierte en confesión), Mill se salvó del infierno más gélido porque decidió… sentir.
 Hay que comprender el magma en que se quiso forjar al futuro reformista. La escena doméstica e intelectual del joven John Stuart estuvo dominada en sus primeros años por dos gigantes. El primero es Jeremy Bentham (1748-1832), el pensador que se propuso descontaminar el campo de la filosofía práctica de toda abstracción quimérica, a partir del llamado «principio de utilidad», según el cual toda reforma, toda actuación política, debe tender al logro de la felicidad del mayor número de personas. Bentham fue un extraño sensualista: afirmó que los dos principios que regulaban la vida humana eran el dolor y el placer, de tal modo que la felicidad depende, como es natural, de que el hombre consiga propender más hacia lo segundo que hacia lo primero. Por ello toda legislación humana debía procurar hacer más fácil su consecución, por encima de cualquier otro propósito.
Hay que comprender el magma en que se quiso forjar al futuro reformista. La escena doméstica e intelectual del joven John Stuart estuvo dominada en sus primeros años por dos gigantes. El primero es Jeremy Bentham (1748-1832), el pensador que se propuso descontaminar el campo de la filosofía práctica de toda abstracción quimérica, a partir del llamado «principio de utilidad», según el cual toda reforma, toda actuación política, debe tender al logro de la felicidad del mayor número de personas. Bentham fue un extraño sensualista: afirmó que los dos principios que regulaban la vida humana eran el dolor y el placer, de tal modo que la felicidad depende, como es natural, de que el hombre consiga propender más hacia lo segundo que hacia lo primero. Por ello toda legislación humana debía procurar hacer más fácil su consecución, por encima de cualquier otro propósito.
El segundo gigante es el mencionado James Mill (1773-1836), discípulo y amigo del anterior y, según su hijo, el verdadero aglutinador del grupo de benthamitas que en la época fueron conocidos, más bien, como radicales filosóficos.
Si líneas arriba hablaba de extraño sensualismo es porque este sustantivo puede hacernos creer que Bentham, Mill y sus seguidores fueron una pandilla de hedonistas que dedicaron su vida a los placeres de la carne y del espíritu (a cualquier placer, vaya). Sin embargo, sus enemigos los acusaron (y frecuentemente con razón) de ser practicantes de un cerebralismo inhumano en sus propósitos reformadores: fueron los grandes impulsores, por ejemplo, de la famosa Reforma de la Ley de Pobres (1834) que concentró a estos en las muy impopulares workhouses, talleres que muchos vieron como auténticas cárceles para indigentes. En cualquier caso, los benthamitas fueron, posiblemente, el primer grupo de individuos que concibió la reforma política como una especie de apostolado.
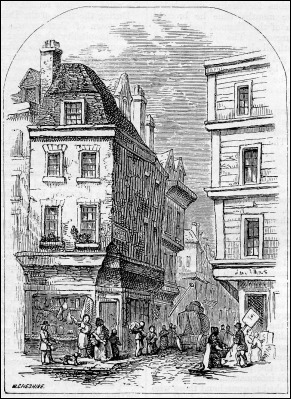 Isaiah Berlin, admirador de John Stuart Mill, ha definido su principal escrito político, Sobre la libertad (1859), como «la obra clásica en pro de la libertad individual». Y es que Mill es un caso preclaro de individuo absorbido por su vocación de reformista puro: se pasó la vida leyendo, analizando, escribiendo, proponiendo nuevos cursos de pensamiento y actuación para mejorar la vida de sus semejantes. Fue un crítico sincero del sistema político británico que se resumía bajo el ambiguo término de Constitución Inglesa —ambiguo porque, como bien se sabe, aunque en Inglaterra se inventó el término Carta Magna, los ingleses jamás han tenido un equivalente a las constituciones escritas del resto del mundo democrático— y de su condición de mera sustentadora de los privilegios de las clases dominantes. Al mismo tiempo, fue posiblemente el mayor defensor que haya habido jamás de las minorías, cuya voz propugnó que nunca debe ahogarse bajo el opresivo manto de eso que se llama mayoría, pues se agostaría así lo más espontáneo de lo democracia: la capacidad de confrontar pareceres, por distintos que sean. Fue también uno de los primeros defensores de los derechos políticos y sociales de la mujer, sin paternalismos mal entendidos. En suma, John Stuart Mill fue un hombre nacido para levantar su voz contra todo aquello que funciona mal en el sistema: para, en palabras contundentes, obligar al sistema a mantener siempre el ojo avizor para impedir cualquier caída en la injusticia o en el desvalimiento de los débiles.
Isaiah Berlin, admirador de John Stuart Mill, ha definido su principal escrito político, Sobre la libertad (1859), como «la obra clásica en pro de la libertad individual». Y es que Mill es un caso preclaro de individuo absorbido por su vocación de reformista puro: se pasó la vida leyendo, analizando, escribiendo, proponiendo nuevos cursos de pensamiento y actuación para mejorar la vida de sus semejantes. Fue un crítico sincero del sistema político británico que se resumía bajo el ambiguo término de Constitución Inglesa —ambiguo porque, como bien se sabe, aunque en Inglaterra se inventó el término Carta Magna, los ingleses jamás han tenido un equivalente a las constituciones escritas del resto del mundo democrático— y de su condición de mera sustentadora de los privilegios de las clases dominantes. Al mismo tiempo, fue posiblemente el mayor defensor que haya habido jamás de las minorías, cuya voz propugnó que nunca debe ahogarse bajo el opresivo manto de eso que se llama mayoría, pues se agostaría así lo más espontáneo de lo democracia: la capacidad de confrontar pareceres, por distintos que sean. Fue también uno de los primeros defensores de los derechos políticos y sociales de la mujer, sin paternalismos mal entendidos. En suma, John Stuart Mill fue un hombre nacido para levantar su voz contra todo aquello que funciona mal en el sistema: para, en palabras contundentes, obligar al sistema a mantener siempre el ojo avizor para impedir cualquier caída en la injusticia o en el desvalimiento de los débiles.
Ahora bien, ¿cuánto debe esa vocación a la consciente programación por parte de su padre, y por ende del círculo de radicales reunidos en torno a la figura de Bentham? John Stuart Mill fue apartado de la compañía de los demás niños: no tuvo condiscípulos porque su padre fue su propio maestro, y él mismo, a poco que fue creciendo, quedó a cargo de una parte de la educación de sus propios hermanos. La educación de John recibió una copiosa dieta de alimento intelectual, de la cual fueron apartados los juegos y las distracciones propias de los niños de su edad. No fueron prohibidos: sencillamente, el pequeño no supo que existían, del mismo modo que tardó en comprender lo excepcional de su proceso de aprendizaje.
Como señalaba líneas arriba, empezó el estudio del griego a los tres años; con siete, el niño ya había leído a Platón, a Heródoto y a Jenofonte (¿alivia algo saber que su puerta de entrada al idioma heleno fueron las Fábulas de Esopo?). A los ocho años comenzó el latín y continuó con el álgebra, el cálculo diferencial y la geometría; a partir de los doce, la Lógica (aunque en este campo no ha trascendido como en otros, es curioso que en vida Mill se enorgulleciera especialmente de lo que consideró grandes aportaciones suyas en este campo). La lectura de libros de historia fue constante a lo largo de todo este tiempo. Una vez que el niño poseía unas nociones básicas, el padre le indicaba las lecturas necesarias y le proponía los trabajos de resumen y exposición necesarios para asimilarlas. Todos los días, mientras realizaban el acostumbrado paseo matutino que el padre se había impuesto desde su juventud, el niño recitaba las lecciones al progenitor, quien nunca se permitió dejarle entrever el menor gesto de orgullo por sus resultados (¿lo sintió?, es lógico que se preguntara John, ¿…o acaso las máquinas de frío razonamiento no pueden sentir algo tan emocional solo porque su programa se cumpla según sus previsiones?).
 Como he señalado, la Autobiografía es el paradójico medio de expresión de todos los reproches contra el padre al tiempo que el más sincero homenaje que un hijo puede hacer por los méritos de quien le ha dado vida. Es como la Carta al padre de Kafka sometida a un kafkiano ejercicio de contención y respeto que, aun así, no se resigna a no filtrar todo el descontento (y mérito especial: sin soterrarlo, pues Mill, en su insobornable sinceridad —a ratos, casi simplicidad—, no finge no criticar al progenitor cuando lo está haciendo). Así, no duda en señalar que tan admirable padre, que contaba con dones especialmente apropiados para el trato social (de ahí que siempre reuniera a su alrededor a un buen puñado de amigos e incondicionales, y fuera tan buen propagador del benthamismo), carecía de un elemento esencial para el trato con sus hijos: la ternura. Eso sí, a continuación señala que, en esto, su padre no fue distinto del inglés medio (el autor es un crítico implacable de la renuncia a toda espontaneidad en el trato que es casi el emblema nacional) y que, en cualquier caso, el trato con los hijos menores (tuvo nueve) fue distinto, para terminar remarcando que esa carencia de efusión paternal «no me impidió tener una infancia feliz».
Como he señalado, la Autobiografía es el paradójico medio de expresión de todos los reproches contra el padre al tiempo que el más sincero homenaje que un hijo puede hacer por los méritos de quien le ha dado vida. Es como la Carta al padre de Kafka sometida a un kafkiano ejercicio de contención y respeto que, aun así, no se resigna a no filtrar todo el descontento (y mérito especial: sin soterrarlo, pues Mill, en su insobornable sinceridad —a ratos, casi simplicidad—, no finge no criticar al progenitor cuando lo está haciendo). Así, no duda en señalar que tan admirable padre, que contaba con dones especialmente apropiados para el trato social (de ahí que siempre reuniera a su alrededor a un buen puñado de amigos e incondicionales, y fuera tan buen propagador del benthamismo), carecía de un elemento esencial para el trato con sus hijos: la ternura. Eso sí, a continuación señala que, en esto, su padre no fue distinto del inglés medio (el autor es un crítico implacable de la renuncia a toda espontaneidad en el trato que es casi el emblema nacional) y que, en cualquier caso, el trato con los hijos menores (tuvo nueve) fue distinto, para terminar remarcando que esa carencia de efusión paternal «no me impidió tener una infancia feliz».
Mill afirma haberse ajustado, durante un tiempo de su juventud, a la descripción de los benthamitas como «meras máquinas de pensar», no en vano él mismo nos dice que sus ocupaciones principales (en plenos años mozos) eran las reuniones con otros como él (eso sí, que no habían estado sometidos a casos tan extremos de educación) para formar grupos de debate y estudio, o la redacción de artículos para las revistas a través de las cuales los radicales expresaban sus ideas, o la preparación de las obras tanto de su progenitor como del mentor de ambos. Señala así haber practicado el menosprecio del sentimiento, como su padre.
En 1823, con tan sólo 17 años, James Mill procuró para su hijo un puesto en la misma empresa para la que él trabajaba, la famosa Compañía de las Indias Orientales que administraba la que fuera luego la famosa Joya de la Corona británica: la India. John Stuart trabajaría allí los siguientes 35 años de su vida, hasta su jubilación, reconociendo la laxitud de esfuerzo que le exigió tal puesto, y el pequeño estímulo que suponía el tener que enfrentarse a la elevación de propuestas a sus superiores para el gobierno de ese distante territorio que, claro, nunca pisó. El pensador, por tanto, debió al padre no sólo su educación sino la sinecura que le permitiría el resto de su vida dedicarse a las tareas intelectuales para las que había sido adiestrado/se sentía llamado.
 Llegamos ahora al estallido interior de ese hombre que reconoce haberse marcado, desde la plena adolescencia, la meta de «ser un reformador del mundo». Y es la caída en un absoluto estado de depresión que tuvo lugar hacia el otoño de 1826. Con apenas veinte años, este joven que ha sido sometido a la preparación más completa que jamás haya podido tener hombre alguno, descubre la marmórea frialdad de una educación, y por tanto de una vida, que lo ha preparado para el análisis más riguroso de cualquier hecho, pero que, al excluir otra motivación que no sea el abnegado altruismo, encuentra cerrado el acceso a las emociones y juzga que el futuro (ese futuro al que pensaba dedicar todas sus esperanzas) ahora carece de sentido para él. Se siente seco, estéril. Lo expresa mediante una sencilla pero clara metáfora: equipado con un buen barco y un buen timón, se encuentra atascado en el principio del viaje al no contar con una vela, es decir, al estar «sin verdadero deseo de alcanzar los fines por los que tan cuidadosamente había trabajado». (Añado yo: ¿él… o su padre?)
Llegamos ahora al estallido interior de ese hombre que reconoce haberse marcado, desde la plena adolescencia, la meta de «ser un reformador del mundo». Y es la caída en un absoluto estado de depresión que tuvo lugar hacia el otoño de 1826. Con apenas veinte años, este joven que ha sido sometido a la preparación más completa que jamás haya podido tener hombre alguno, descubre la marmórea frialdad de una educación, y por tanto de una vida, que lo ha preparado para el análisis más riguroso de cualquier hecho, pero que, al excluir otra motivación que no sea el abnegado altruismo, encuentra cerrado el acceso a las emociones y juzga que el futuro (ese futuro al que pensaba dedicar todas sus esperanzas) ahora carece de sentido para él. Se siente seco, estéril. Lo expresa mediante una sencilla pero clara metáfora: equipado con un buen barco y un buen timón, se encuentra atascado en el principio del viaje al no contar con una vela, es decir, al estar «sin verdadero deseo de alcanzar los fines por los que tan cuidadosamente había trabajado». (Añado yo: ¿él… o su padre?)
Durante un año largo, John Stuart Mill, en apariencia, sigue embarcado en los mismos proyectos: redacta artículos, participa en reuniones. Pero lo hace, ahora por completo, como una máquina que se mueve por inercia, y con la angustia de que si se detiene no pueda volver a arrancar jamás. Sabe que no puede confiarse a su padre («era la última persona a la que yo recurriría en un caso como éste»), pues en el fondo siente un enorme complejo de culpa: sería el reconocimiento del fracaso del gran proyecto de la vida de éste. Por otro lado, siempre lúcido y modesto, entiende que su desgracia no es nada sublime —desde luego, no hay en Mill rastro alguno del romanticismo que tanto influyó en las vidas y destinos de muchos de sus coetáneos—, y de hecho llega a llamarla «mi nada romántica y menos honorable desdicha».
Pues bien, si salió de ese pozo sin fondo fue por el descubrimiento gozoso de que también él, el producto del laboratorio, era capaz de acceder a las emociones: de hallar dentro de sí algo que no dependía de la lógica ni de la razón, sino del puro sentimiento. Mill cuenta cómo un día, la lectura de un pasaje de las Memorias del ilustrado Marmontel —en que éste narra la forma en que le afectó, muy joven, la muerte de su padre— le conmovió tan profundamente que se echó a llorar sin remisión. Aunque Mill narra este momento con escrupulosa objetividad, y por tanto con analítica frialdad (¡no puede escapar de sí mismo ni al recordar el momento de su triunfo emocional!), este pasaje provoca una incontenible empatía en el lector. Pues lo que para otros sería la tibia descripción de un arranque de emoción, en el suyo (y quizá por el patetismo que destila este propósito de contención) supone un ejercicio de profunda emotividad.
 El muchacho encara de nuevo la vida bajo el amparo de dos principios. Primero, no puede hacerse de la felicidad la meta directa de la vida (éste era el gran principio de los utilitaristas, recuérdese), pues de no conseguirse del modo esperado producirá una gran frustración: la felicidad puede presentarse de modo oblicuo, y tal vez por ello es aún más valiosa. El segundo principio que adoptó fue el cultivo de los sentimientos como punto cardinal de su credo ético, y en especial el placer que obtenemos del arte. De hecho, la salida definitiva de la depresión la encontró en la lectura del poeta Wordsworth, en cuya obra encontró una «fuente de alegría interior».
El muchacho encara de nuevo la vida bajo el amparo de dos principios. Primero, no puede hacerse de la felicidad la meta directa de la vida (éste era el gran principio de los utilitaristas, recuérdese), pues de no conseguirse del modo esperado producirá una gran frustración: la felicidad puede presentarse de modo oblicuo, y tal vez por ello es aún más valiosa. El segundo principio que adoptó fue el cultivo de los sentimientos como punto cardinal de su credo ético, y en especial el placer que obtenemos del arte. De hecho, la salida definitiva de la depresión la encontró en la lectura del poeta Wordsworth, en cuya obra encontró una «fuente de alegría interior».
Armado de estos reconstituyentes, el muchacho reemprendió con vigor y ganas su labor, haciendo honor, por tanto, a las esperanzas puestas en él. Ya no fue lo mismo. La depresión y su salida de ella por sus propios esfuerzos le otorgó una nueva luz en cuanto a la relación con el padre: Mill constata el notable alejamiento que está sintiendo con respecto al modo de pensar de su padre… sabiendo además que no podrá debatir de modo auténtico con él, pues es consciente de la imposibilidad de una sincera comunicación entre ambos.
James Mill muere en 1836. En la Autobiografía, el hijo le rinde el debido homenaje, lamenta el olvido en que ha caído a los pocos años de su deceso y reivindica su papel como reformador de la vida pública inglesa. Pero no puede evitar hablar de la «liberación» que supone el hecho de poder escribir ya sin cortapisas, sin temer contrariarlo u ofenderlo. Del mismo modo, hace público su alejamiento del benthamismo más intransigente, aunque nunca renunciará a sus principios más nobles.
La Autobiografía recoge sobre todo los primeros treinta años de su vida; el resto lo despacha en un solo capítulo de los siete totales que comprende la obra. Él mismo señala que lo hace porque «no tengo más cambios espirituales que contar», lo cual termina de confirmar que la clave de la obra se halla precisamente en ese tortuoso camino desde su infancia al final de la juventud y a la muerte del padre: al momento en que se convierte, por fin, en un intelectual plenamente independiente y en un hombre con un camino firme, en el que es fundamental la elección amorosa que ha hecho para el resto de su vida.
 Pues la definitiva superación de todos sus problemas interiores sucede cuando, en 1830, conoce a la que será la mujer de su vida, Harriet Taylor, esposa de un fiel seguidor del círculo de los radicales y con dos hijas. La historia de amor que viven ambos no puede ser más singular. En la Autobiografía —con ese característico pudor inglés que tanto critica en sus mismas páginas— apenas habla de ello, pero otras fuentes sí nos indican el impacto que en su círculo íntimo provocó el particular menage a trois que se estableció entre ellos, y que llevó a la práctica ruptura de John Stuart Mill con su familia, puesto que la rendida devoción que sintió hacia su amada hizo intolerable cualquier sospecha de menosprecio hacia ella o suspicacia hacia su relación, incluso cuando ambos pudieron hacerla respetable con el matrimonio. Es más, este episodio vuelve a revelar la tensión entre frialdad y pasión que movió su vida: el tono con el que, en las cartas que se cruzaron, se dirigió a su familia, hasta hacía poco tan querida, revela una obcecación tan fría como terrible. En el fondo, nunca pudo desprenderse de esa paradoja emocional.
Pues la definitiva superación de todos sus problemas interiores sucede cuando, en 1830, conoce a la que será la mujer de su vida, Harriet Taylor, esposa de un fiel seguidor del círculo de los radicales y con dos hijas. La historia de amor que viven ambos no puede ser más singular. En la Autobiografía —con ese característico pudor inglés que tanto critica en sus mismas páginas— apenas habla de ello, pero otras fuentes sí nos indican el impacto que en su círculo íntimo provocó el particular menage a trois que se estableció entre ellos, y que llevó a la práctica ruptura de John Stuart Mill con su familia, puesto que la rendida devoción que sintió hacia su amada hizo intolerable cualquier sospecha de menosprecio hacia ella o suspicacia hacia su relación, incluso cuando ambos pudieron hacerla respetable con el matrimonio. Es más, este episodio vuelve a revelar la tensión entre frialdad y pasión que movió su vida: el tono con el que, en las cartas que se cruzaron, se dirigió a su familia, hasta hacía poco tan querida, revela una obcecación tan fría como terrible. En el fondo, nunca pudo desprenderse de esa paradoja emocional.
Es encomiable que Mill hable en los términos más elogiosos del «segundo hombre» de la historia, definiéndolo como alguien de la máxima rectitud y honorabilidad: no se trata de ningún malvado de folletín, que menosprecia y oprime la libertad de su esposa, sino de un desgraciado caso de incompatibilidad. Demasiado mayor para ella, carecía de los gustos intelectuales y artísticos que la mujer (la muchacha: tenía solo 23 años, por dos más en el caso de John Stuart) requería. La relación de ese triángulo fue muy peculiar: Mill y Harriet viajaron juntos y convivieron en diversas épocas, pero llegaron a un acuerdo con el marido (al que ninguno de los dos dejó de respetar y estimar) por el que ella residía de modo habitual en la casa familiar. Es más, cuando el marido cayó enfermo del cáncer que acabaría con su vida, la esposa lo cuidó con abnegación, y las cartas que cruzó con su amado revelan un auténtico dolor por la situación que está viviendo. En fin, en 1851, libres por fin, los dos contrajeron matrimonio. Por desgracia, Harriet murió en 1858.
En su Autobiografía, Mill insiste de modo mayestático en los dones intelectuales de su esposa, asegurando que todas sus empresas fueron realizadas en colaboración, empezando por la emblemática Sobre la libertad. Los biógrafos del escritor (tanto los actuales como los coetáneos) ponen en reserva esta cuestión, señalando que es una prueba más de la increíble reverencia que sintió por su esposa. En un pasaje que el mismo Mill suprimió de la obra, señala que en los veinte años que duró esta situación la pareja renunció a las relaciones sexuales (biógrafos modernos indican que fue así toda la vida, sobre todo porque ambos fueron enfermos crónicos con grandes dificultades para la vida cotidiana, en especial ella, debido a la grave tuberculosis que contrajo muy joven). En cualquier caso, qué mejor prueba del corolario principal que se extrae de sus memorias y que tanto empeño estoy poniendo en singularizar: la rendición del escritor al imperio de los sentimientos.
La vida de Mill hasta el momento de su muerte —no murió a edad muy avanzada, pero es que, viendo los escasos retratos y fotografías que se le hicieron, hay que reconocer que incluso de joven parecía un hombre viejo— fue cumplió plenamente los anhelos de sus mentores. Fue diputado en la Cámara de los Comunes; apoyó a lord Durham en la defensa del autogobierno de las colonias tras la sofocada rebelión del Canadá, lo cual abrió el camino a la posterior Commonwealth; se posicionó a favor de medidas urgentes sobre la tierra para los campesinos irlandeses que estaban sufriendo la Gran Hambruna que despobló su isla; apoyó sin fisuras (para su consternación, contra la opinión mayoritaria de las clases acomodadas inglesas) la causa del Norte en la guerra civil norteamericana, ante todo por la abominación que para él suponía la institución de la esclavitud; de acuerdo con sus principios de universalización de la educación como inevitable paso para el progreso social, hizo que se publicaran ediciones baratas de sus obras para que las clases populares pudieran acceder a ellas; consiguió parar un proyecto de ley que hubiera permitido la extradición de refugiados políticos a los países que los perseguían…
Después de una vida de plenitud, John Stuart Mill murió el 8 de mayo de 1873 en la ciudad francesa de Aviñón, donde está enterrado junto a su esposa. No encuentro metáfora más bella de su vida que el descanso eterno en suelo tan cálido, tan cerca del Mediterráneo, de ese hombre que luchó por no convertirse en la fría máquina sin sentimientos para la que fue programado y que, si no obtuvo el triunfo absoluto, al menos descubrió que el valor de los sentimientos (de la humanidad) nunca puede estar proscrito del corazón de cualquier persona que pretenda consagrar su vida a la mejora de sus semejantes. Otros hombres más relevantes pero no mejores olvidaron esta cuestión.