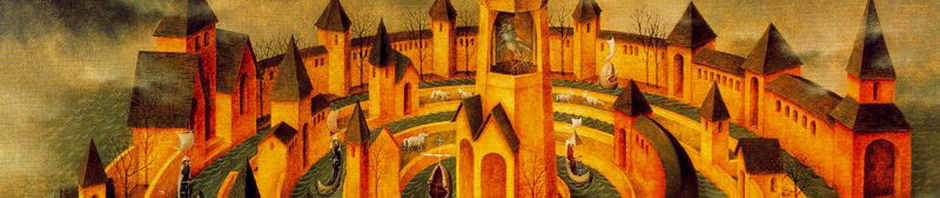Alicia, de Lewis Carroll
 Por supuesto, no voy a pretender ni por un instante efectuar cualquier tipo de análisis de las novelas de Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo y lo que Alicia vio allí. El objeto de estas líneas va a ser la forma en que distintas películas han llevado al cine las invenciones del genial escritor inglés: su respeto a la letra o al espíritu que las anima, las posibles aportaciones propias, las desviaciones o la vana mímesis de su factura.
Por supuesto, no voy a pretender ni por un instante efectuar cualquier tipo de análisis de las novelas de Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo y lo que Alicia vio allí. El objeto de estas líneas va a ser la forma en que distintas películas han llevado al cine las invenciones del genial escritor inglés: su respeto a la letra o al espíritu que las anima, las posibles aportaciones propias, las desviaciones o la vana mímesis de su factura.
Entiendo que para ello, eso sí, hay que recordar algunos puntos básicos acerca de las dos obras, como mejor forma de apreciar el comentario que voy a efectuar. En primer lugar, y como alguna que otra obra constreñida al ámbito de la literatura infantil (La isla del tesoro, de R. L. Stevenson, por ejemplo), Alicia es un producto nacido de una tarde de asueto en la que un adulto intentaba entretener a un grupo de niños. El 4 de julio de 1862, el profesor de matemáticas en Oxford y diácono de la iglesia anglicana Charles Lutwidge Dodgson (cuyo nombre de pluma fue el de Lewis Carroll) emprendió un viaje de recreo aguas abajo del Támesis en compañía de un amigo, el reverendo Duckworth y tres niñas de 13, 10 y 8 años, las hermanas Liddell, hijas del decano de su colegio, de las cuales su favorita era la intermedia, Alice, nombre con el que bautizaría a la protagonista de su historia. El éxito del relato inventado hizo que la pequeña Alice pidiera con insistencia a su relator que lo pusiera por escrito. Un par de años después, Dodgson hizo realidad la petición de la pequeña, entregándole el cuento en forma de manuscrito y con el título de Aventuras subterráneas de Alicia, germen del libro publicado por la editorial Macmillan con fecha del 4 de julio de 1865, o sea, justo tres años después de tan memorable tarde.
 El libro fue acompañado por un exhaustivo conjunto de ilustraciones de John Tenniel, tan populares y clásicas como el propio relato, de tal modo que resulta inimaginable cualquier edición de la obra sin aquellas, pues son las que han dado forma en el imaginario visual a los personajes de Carroll. El éxito fue grande y seis años después llegaba a las imprentas la segunda parte, con la que suele ser publicado en la actualidad casi indisociablemente, caso idéntico al de nuestro Quijote, por tanto. Los especialistas son capaces de distinguir diferencias de estilo y tono entre ambas partes. Yo me confieso incapaz. En ambas encuentro el mismo deleite cultista por parodiar poemillas pedagógicos de moda en la época (juego que, claro, se pierde en las traducciones españoles), por crear personajes grotescos que suponen una denuncia de la estupidez, de la arbitrariedad del poder o del clasismo, por levantar un implacable andamiaje de normas que, precisamente por ser absurdas, resultan por ello más inquietantemente coherentes. Y siempre, un sentido del humor que va dirigido al cerebro y no al estómago: sinceramente, su éxito a lo largo de más de un siglo no deja de extrañarme.
El libro fue acompañado por un exhaustivo conjunto de ilustraciones de John Tenniel, tan populares y clásicas como el propio relato, de tal modo que resulta inimaginable cualquier edición de la obra sin aquellas, pues son las que han dado forma en el imaginario visual a los personajes de Carroll. El éxito fue grande y seis años después llegaba a las imprentas la segunda parte, con la que suele ser publicado en la actualidad casi indisociablemente, caso idéntico al de nuestro Quijote, por tanto. Los especialistas son capaces de distinguir diferencias de estilo y tono entre ambas partes. Yo me confieso incapaz. En ambas encuentro el mismo deleite cultista por parodiar poemillas pedagógicos de moda en la época (juego que, claro, se pierde en las traducciones españoles), por crear personajes grotescos que suponen una denuncia de la estupidez, de la arbitrariedad del poder o del clasismo, por levantar un implacable andamiaje de normas que, precisamente por ser absurdas, resultan por ello más inquietantemente coherentes. Y siempre, un sentido del humor que va dirigido al cerebro y no al estómago: sinceramente, su éxito a lo largo de más de un siglo no deja de extrañarme.
A todo ello Alicia siempre se enfrenta del mismo modo: con una tenaz defensa de la lógica de verdad, pero también con una admirable capacidad para asimilar la nueva forma de mirar a que le obliga su aventura. Saber situarse en el punto de vista de quien narra: he aquí una de las imprescindibles obligaciones de todo contador de aventuras fantásticas, pues sin ella el relato se convierte en una mera sucesión de prodigios que acaban cansando. Con su innata curiosidad, con su tenaz intrepidez, con su integridad de niña educada en unos principios irrenunciables, Alicia es, en el fondo, el gran personaje olvidado de su propia aventura.
En todo caso, suelo defender mi predilección por la segunda parte, y no se trata por esnobismo o por querer llamar la atención: más tarde lo explicaré. A la primera parte pertenecen la mayor parte de los episodios y personajes que enseguida asociamos al personaje: el descenso por la madriguera, el Conejo Blanco, el Gato de Cheshire, el desmesurado crecimiento y empequeñecimiento de Alicia al ingerir determinados productos que encuentra con tentadoras etiquetas, la inenarrable merienda con el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo o la archifamosa Reina de Corazones y ese grito que ha acabado por convertirse en manifiesto de locura transgresora: «¡Que le corten la cabeza!».
 Aun habiendo leído siempre, de modo consecutivo (y a estas alturas de mi vida, en incontables ocasiones), ambas obras, en la memoria siguen empeñándose en reinar estos elementos del primer libro incluso con tenacidad, atenuando o incluso haciendo caer en el olvido los del segundo. El motivo es claro: las adaptaciones cinematográficas (y la versión de Walt Disney la he visto incluso más veces de las que he leído los libros) suelen primar la primera novela sobre la segunda, aun cuando lo normal es que mezclen episodios de las dos. Lo cierto es que Alicia sólo viaja al País de las Maravillas en la primera novela, que hay que recordar que es el cuerpo de un sueño que tiene la niña mientras se aburre en compañía de su hermana mayor durante una tarde estival en el campo.
Aun habiendo leído siempre, de modo consecutivo (y a estas alturas de mi vida, en incontables ocasiones), ambas obras, en la memoria siguen empeñándose en reinar estos elementos del primer libro incluso con tenacidad, atenuando o incluso haciendo caer en el olvido los del segundo. El motivo es claro: las adaptaciones cinematográficas (y la versión de Walt Disney la he visto incluso más veces de las que he leído los libros) suelen primar la primera novela sobre la segunda, aun cuando lo normal es que mezclen episodios de las dos. Lo cierto es que Alicia sólo viaja al País de las Maravillas en la primera novela, que hay que recordar que es el cuerpo de un sueño que tiene la niña mientras se aburre en compañía de su hermana mayor durante una tarde estival en el campo.
En la segunda novela, como bien señala el título, la niña (por supuesto, otra vez en sueños) atraviesa el gran espejo que hay sobre la chimenea del salón donde se encuentra cómoda, y aburrida, mientras fuera reina el invierno, e ingresa en lo que el libro va a llamar el Mundo del Espejo. Allí, y una vez sale de su propia casa (por supuesto, invertida con respecto a la real: así, los libros están impresos al revés y para leerlos hay que situarlos frente al espejo), entra en un nuevo mundo fantástico, poblado de seres tan absurdamente lógicos o lógicamente absurdos como los del País de las Maravillas. La trama, sin embargo, tiene un hilo conductor: Alicia juega literalmente una partida de ajedrez en la que cada casilla se corresponde con un trozo de ese mundo que debe cruzar y en donde se tropezará cada vez con alguien, entre otros con las mismas figuras de ajedrez, que se mueven siguiendo también un orden lógico. El sueño concluye cuando Alicia, que ha iniciado la partida como peón de reina, alcanza la casilla final del tablero, y entonces, siguiendo las reglas del juego, se convierte ella misma en reina.
Por todo lo señalado, A través del espejo suele parecerme más fresca, más curiosa, más original. Sólo lo merecería por el capítulo donde aparece el genial huevo Humpty Dumpty (traducido en España como Zanco Panco o Tentetieso), con su particular concepto de las palabras-maleta o la descacharrante invención del no-cumpleaños (que la versión Disney trasladó, con gran fortuna también, a la merienda con el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo). Pero también esta segunda parte me parece más inquietante, aunque sólo sea porque esa idea de un mundo invertido con leyes al revés es un temor clásico del ser humano. Cuando los obtusos gemelos Tweedledee y Tweedledum (Tararí y Tarará en España) le muestran a Alicia al Rey Rojo durmiendo y le señalan que está soñando con ella y que si se despierta, ella misma se desvanecerá, Carroll crea un momento de insuperable tensión que va más allá del ingenio verbal o del disparate que se asocian, antes que otra cosa, a su invención.
Alicia visita Hollywood
 La inexcusable imdb señala que existen tres versiones mudas de la inmortal obra de Lewis Carroll, rodada una en los mismos albores del cine, en 1903 y las otras en 1915 y 1928 (esta última acredita adaptar tan solo Alicia a través del espejo, pero no tengo mayor referencia), y una primera versión sonora, de 1931, dirigida por Bud Pollard, todas ellas norteamericanas.
La inexcusable imdb señala que existen tres versiones mudas de la inmortal obra de Lewis Carroll, rodada una en los mismos albores del cine, en 1903 y las otras en 1915 y 1928 (esta última acredita adaptar tan solo Alicia a través del espejo, pero no tengo mayor referencia), y una primera versión sonora, de 1931, dirigida por Bud Pollard, todas ellas norteamericanas.
Pero la primera adaptación conocida —y recientemente editada, en formato dvd, en España— fue producida por la Paramount en 1933, con cierto lujo de medios, un considerable despliegue de vestuario y decorados y el concurso de un reparto compuesto por actores de carácter bien conocidos de la casa, aunque hoy más bien los recuerde el cinéfilo (W.C. Fields, Edward Everett Horton…). Junto a ellos, una única estrella (y en el comienzo de su carrera), como Gary Cooper. Como curiosidad, también aparece Cary Grant, pero cuando era poco más que un prometedor aspirante, y encima totalmente disfrazado (es la Falsa Tortuga). Pese a todo, constituyó en su día un gran fracaso comercial, pues lo cierto es que hablar de la historia urdida por Carroll en Hollywood durante muchos años fue hablar de veneno para la taquilla.
En este caso, lo achaco a dos razones. Una: es una desvaída ilustración de buena parte de los episodios más conocidos de ambos libros, ensamblados sin gracia ni armonía, que parte de un error de bulto: hacer que los actores den vida a sus personajes bajo aparatosos disfraces sin posibilidad de expresión gestual, o bajo rígidas prótesis de maquillaje (sin duda que se debe a un encomiable sentido del «respeto» dirigido a quienes conocen el libro y las famosas ilustraciones de John Tenniel, pero eso no atenúa el error). Y dos: porque el sentido del humor carrolliano es tan delicado de reproducir que o bien se realiza con una convicción absoluta (y la mera ilustración mecánica no puede serlo) o bien queda como un ejercicio de lo más cansino.
Esta Alicia de 1933 es un fracaso colectivo. El diseño de producción no termina de lucir bien. Los actores no consiguen otra cosa que ser meros monigotes (da pena ver a Gary Cooper interpretando al Caballero Blanco), salvo saludables excepciones (los secundarios que no se ven limitados por disfraces o exceso de prótesis, como May Robson encarnando a una genial Reina de Corazones). Fracasan los guionistas (uno de ellos el futuro y relevante director Joseph L. Mankiewicz, o sea, el creador de Eva al desnudo), que se limitan a sumar las dos novelas, una detrás de otra, acumulando casi todos sus episodios, de manera monocorde. Y fracasa el director, Norman Z. McLeod, sin duda escogido por su experiencia con los Hermanos Marx —Pistoleros de agua dulce (1931) y Plumas de caballo (1932)—, pero cuyo trabajo no puede ser más plano. Equivocadamente, la práctica totalidad de las escenas que transcurren en el País de las Maravillas están planteadas y rodadas como teatro filmado. Es cierto que la disposición de las peripecias en el libro, a modo de pequeños «cuadros», se presta a ello. Pero es que no es un problema de estructura sino de chispa, de espontaneidad, de gracia. Y diríase que cada emperifollado personaje está esperando su momento para intercambiar con Alicia unas cuantas frases extraídas del libro y salir de escena apresuradamente, y que todo quepa así en los 76 minutos del metraje.
 Eso sí, el arranque elegido era curioso. En vez de empezar con la aparición del Conejo Blanco y el descenso por la madriguera, los guionistas eligen el inicio del segundo libro. Una Alicia aburrida porque la nieve invernal la obliga a permanecer en casa acaba trepando por la repisa de la chimenea y atraviesa el espejo, descubriendo que en el otro lado las letras de los libros están al revés y que las figuras del ajedrez han cobrado vida. Una invención genuina de los guionistas es ingeniosa: las personas retratadas en las fotografías aquí se encuentran al revés, y así la niña puede descubrir, con jolgorio, que los pantalones del tío Gilbert tienen un enorme remiendo en el trasero. Ahora bien, en cuanto Alicia abandona esa casa revertida, sus aventuras se convierten en las de Alice in Wonderland, como señalaba antes. El momento que hace las veces de bisagra es el juicio que la Reina de Corazones ordena entablar contra la protagonista: a partir de ahí se da paso al segundo libro.
Eso sí, el arranque elegido era curioso. En vez de empezar con la aparición del Conejo Blanco y el descenso por la madriguera, los guionistas eligen el inicio del segundo libro. Una Alicia aburrida porque la nieve invernal la obliga a permanecer en casa acaba trepando por la repisa de la chimenea y atraviesa el espejo, descubriendo que en el otro lado las letras de los libros están al revés y que las figuras del ajedrez han cobrado vida. Una invención genuina de los guionistas es ingeniosa: las personas retratadas en las fotografías aquí se encuentran al revés, y así la niña puede descubrir, con jolgorio, que los pantalones del tío Gilbert tienen un enorme remiendo en el trasero. Ahora bien, en cuanto Alicia abandona esa casa revertida, sus aventuras se convierten en las de Alice in Wonderland, como señalaba antes. El momento que hace las veces de bisagra es el juicio que la Reina de Corazones ordena entablar contra la protagonista: a partir de ahí se da paso al segundo libro.
Para quienes han leído las novelas, por lo menos, el resultado es tan rígido y mecánico que carece del menor interés: es difícil imaginar un trabajo tan pobre de imaginación. La historia, por tanto, va desgranándose de modo rutinario, sin más aliciente que el ir reconociendo la representación exacta que de muchas de las ilustraciones de Tenniel se van presentando ante el lector-espectador. Un último comentario a esta mediocre versión: Alicia, o mejor dicho la actriz que la encarna, Charlotte Henry (la cual contaba con 19 indisimulables añitos), resulta tan cargantemente relamida que hace muy difícil seguirla en sus andanzas por el País de las Maravillas.
Próxima entrega: Alicias de Disney y Svankmajer, obras maestras de la animación.
FICHA DE LA PELÍCULA
Título: Alicia en el País de las Maravillas / Alice in Wonderland. Año: 1933
Director: Norman Z. McLeod. Guión: Joseph L. Mankiewicz y William Cameron Menzies. Fotografía: Bert Glennon y Henry Sharp. Música: Dimitri Tiomkin. Reparto: Charlotte Henry (Alicia), Gary Cooper (Caballero Blanco), May Robson (Reina de Corazones), W. C. Fields (Humpty Dumpty), Edward Everett Horton (Sombrerero Loco). Dur.: 76 min.